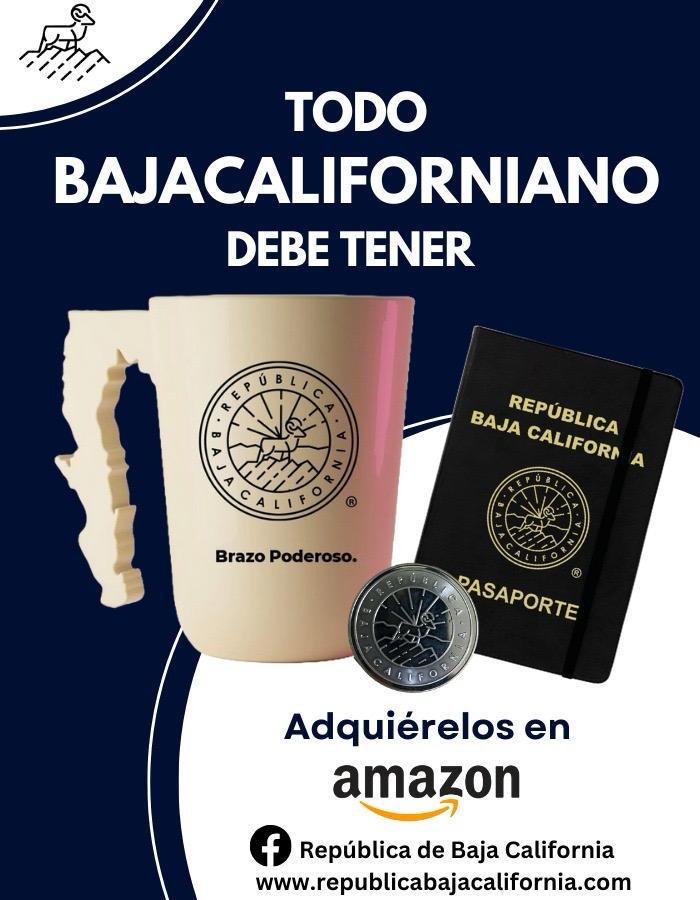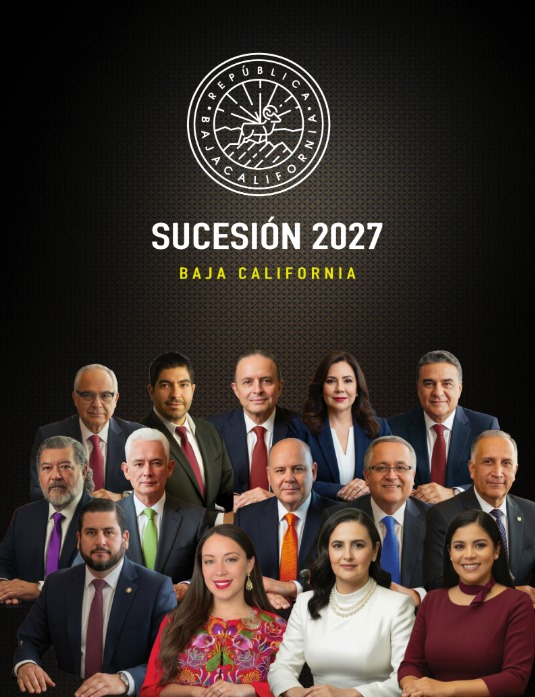La imagen se ha vuelto parte del paisaje cotidiano de Tijuana: personas viviendo en los canales pluviales, debajo de puentes, en cuevas improvisadas o sobre las banquetas del centro. Algunos son migrantes deportados, otros luchan contra adicciones o enfermedades mentales, pero todos comparten una condición: el abandono. Lo más alarmante es que, como sociedad, lo hemos normalizado.
Activistas locales estiman que entre 2,000 y 3,000 personas viven actualmente en situación de calle en la ciudad. Es una cifra relativamente manejable, si existiera voluntad política y una estrategia integral. Sin embargo, las políticas públicas en torno a esta población son casi inexistentes, y cuando se aplican, suelen limitarse a operativos de “limpieza” que reubican sin resolver.

Uno de los grupos más afectados por esta exclusión son los deportados desde Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Migración, Tijuana recibe anualmente más de 30,000 personas deportadas, muchas de ellas sin documentos, sin vínculos familiares en México, y con un idioma distinto al del país al que regresan a la fuerza. Sin hogar, sin empleo y con trauma emocional acumulado, muchos terminan durmiendo en la vía pública o en zonas como El Bordo, que llegó a ser considerado uno de los mayores asentamientos de indigencia en la frontera.
A esto se suma una creciente crisis de adicciones. El consumo de metanfetaminas, fentanilo y heroína ha proliferado en Baja California en los últimos años. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, al menos el 60% de las personas atendidas en centros de rehabilitación en Tijuana presentan dependencia a estimulantes sintéticos. La combinación con problemas de salud mental es explosiva: muchos casos no están diagnosticados ni tratados, lo que multiplica la probabilidad de terminar en la calle.
Frente a esta realidad, son pocas las manos que actúan, pero su esfuerzo es valioso. Destaca la labor de la Patrulla Espiritual, un grupo de activistas que recorre zonas de alto riesgo para brindar alimentos, abrigo y acompañamiento humano. También instituciones como el Desayunador Salesiano del Padre Chava, que ofrece alimentos diarios, y la Casa de los Pobres, que brinda atención médica, ropa y víveres, han sido pilares en la atención de esta población. A ello se suman numerosas iglesias y congregaciones religiosas, que cada semana organizan comedores comunitarios, entregas de ropa y brigadas de apoyo.

Pero la realidad es clara: ningún esfuerzo ciudadano o religioso es suficiente sin política pública. Se requiere una estrategia con presupuesto, seguimiento y visión humana. Se necesitan centros de rehabilitación dignos, refugios con acompañamiento social, atención psiquiátrica, y programas de reinserción laboral. No para criminalizar ni para esconder el problema, sino para dar una salida real a miles de seres humanos que hoy son invisibles para el sistema.

La pregunta es incómoda, pero inevitable:
¿Debería el gobierno implementar programas —voluntarios o incluso forzosos— de rehabilitación, atención médica y reintegración social para estas personas?
Porque la calle no es un hogar. Y una ciudad que deja en el olvido a miles de seres humanos no puede llamarse moderna, ni justa, ni humana.
Tijuana necesita mirarse al espejo. Y actuar.